POR UN GUISO DE LENTEJAS1
José Javier León
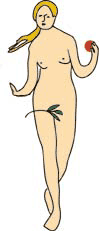 Como
dice Aristótelis, cosa es verdadera: Como
dice Aristótelis, cosa es verdadera:
el mundo por dos cosas trabaja:
la primera por aver mantenencia;
la otra cosa era por aver juntamiento
con fenbra plazentera.
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita
Antes del verbo y
de Dios fue el apetito. El apetito estaba en el primate, y el apetito era el primate.
En el apetito estaba la vida, sola luz del antropoide. Una mano se estiró
hasta llegar a una rama, los dedos también extendidos, la adelantó
aquel proyecto ignorado de hombre y así alcanzó la baya, la mano
en vez del hocico, fruto del pensamiento. Cuando la mano estuvo ejercitada fue
también en busca de la miel, y la agarró y la chupó e imaginó
la comida etérea.
De entre todos los alimentos de la tierra aprendió pronto a apreciar
el sabor de las legumbres y el vigor que prestaban, pero tardó más
en preguntarse por lo escondido, lo que habría debajo de sus pies. Raíces
y tubérculos fueron el premio a la recolección de lo que el suelo
atesoraba y, de ese impulso, de la necesidad de escarbar y para escarbar ayudarse,
echó mano a una piedra, luego a un palo, luego los combinó y, así
intuyó, la agricultura. Dios se demoraba. Llegaría con la pesca
y la caza, que también trajeron la técnica, es decir, las herramientas
con las que el hombre compensaría su desventaja numérica y olfativa
frente a las presas. Dios se apodó avefría, oso, pez, bisonte, gamo,
serpiente emplumada, jaguar, toro. Encaramado a un palo alcanzó rango de
emblema y desde allí protegió a la tribu.
Por aquella miel que el mono erguido conquistara, gracias al prodigio de su
fermentación, el hidromiel, los dioses accedieron a darle a catar un átomo
de su ser inmortal e irresponsable, concederle la borrachera compartida, liberadora.
Y la ebriedad consciente fue enseguida rito, religión, mucho antes de la
aparición de la cocina.
La cocina se hizo desear. Fue el resultado de la doma de lo rebelde, el fuego
y los animales, y del cultivo de los cereales, otra suerte de amansamiento: el
de las plantas. Desde entonces, el hombre no ha superado en sencillez y sutileza
las primeras viandas que manufacturó, el pan, el aceite de oliva y el vino,
alimentos sinceros, es decir, naturales; refinados, esto es, puros; perfectos,
que significa acabados.
Tuvo entonces el hombre todos los ingredientes, todos los utensilios. Puso
al fuego un puchero, y en el puchero aceite y tiras de cebolla que dejó
sofreír despacio, echó luego verduras troceadas, ajo y hojas de
laurel. Añadió unos cuantos puñados de lentejas y lo cubrió
todo con agua. Preparó un aliño con hierbas del Neguev y lo volcó
en el líquido del guisado que ya borbotaba. Tapó la olla y se sentó
a la puerta. Al rato vio a lo lejos una silueta que se aproximaba y que tardó
muy poco en reconocer; traía colgada del hombro hacia el que ladeaba la
cabeza una aljaba con flechas y un arco, sobre el otro, una cierva muerta; se
allegó a la tienda y lo saludó: era su hermano mellizo.
Entraron. El mayor dejó la pieza de caza en el suelo y se acercó
al hogar, destapó la alboronía, asomó la cabeza y olió
la densa vaharada, luego se sentó y dijo: "Te ruego que me des a comer
de ese guiso rojo, que estoy muy cansado." Se adelantaba entonces el menor,
con una cuchara en la mano y la agitación refrenada que trae la cercanía
de una hora apetecida mucho tiempo y respondió: "Si me vendes hoy
mismo tu primogenitura." El mayor volvía de pasar toda la mañana
en los páramos, era diestro cazador y hombre de campo y se llamaba Esaú,
mientras que Jacob, su hermano, era apacible y amaba la vida de la tienda. Esaú
dijo: "Si estoy desfallecido, si me siento morir, ¿para qué me sirve
la primogenitura?" Pero su hermano se lo hizo jurar: "Júramelo
hoy, júramelo ahora." Y Esaú juró, y le vendió
su derecho a Jacob. Entonces Jacob extendió una estera, puso en ella un
cuenco y un vaso y le dio del pan que había amasado y cocido por la mañana
y del guisado de las lentejas, rojo y oloroso como el vino adobado con el que
le llenó el vaso; y cuando hubo saciado Esaú la sed y el hambre,
se levantó y partió.
Así fue como las riendas de la casa de Abraham, abuelo de los gemelos
que un día, en la aridez del Neguev, trocaron la herencia espiritual de
la mitad del mundo por un potaje en su punto de aliño y hervor, pasaron
a las manos de un diestro cocinero, de un hombre astuto que, en el momento preciso,
había guisado el plato justo. Ese hombre, antes de convertirse en señor
de sus hermanos y en heredero del rocío, del trigo y del mosto, disponía
de dos riquezas aún mayores: conocimiento y tiempo. Conocimiento aprendido,
legado oral y materno. Tiempo para poner en práctica su habilidad. Lo mismo
que han hecho y hacen aún innumerables mujeres en el mundo y hombres contados,
dominio y horas de solicitud para ofrecer a los suyos guisos tan entrañables
como el que precipitó a Esaú.
Del primate que prueba por primera vez el fruto de la leguminosa silvestre
al hombre apacible que cocina en su tienda las lentejas por él manipuladas,
sembradas y recogidas, hay una distancia inmensa que es, sobre todo, histórica
y moral, pero también alegórica: la que media entre el albur y la
costumbre, entre la sangre y la cochura, la que transita el camino que va del
impulso al arte, del hambre a la cultura. Durante milenios, los pueblos han copulado,
parido, criado, envejecido y muerto al amparo de humildes y nutritivos potajes;
sin embargo, en los últimos cincuenta años Occidente abandona la
benéfica práctica del guiso. De las tres o cuatro horas diarias
que el ama de casa consagraba a cocinar en 1930, pasó en 1984 a dedicarle,
en los días laborables, sólo media hora2. Recién estrenado
el siglo XXI no aguantamos delante de los fogones ni diez minutos por colación.
El ingreso de la mujer en el mercado laboral, el tiempo cada vez mayor que pasamos
en los medios de transporte y la tendencia a la supresión del almuerzo
o a su degradación, traen consecuencias bien conocidas por todos: fuera
de casa, el imperio del fast food de origen industrial y dentro, el de los precocinados
y congelados. Si, como escribía Faustino Cordón, cocinar hizo al
hombre, no es exagerado hablar de repliegue, sostener que regresamos en hábitos
alimentarios junto al pariente arborícola.
España, más que otros países europeos, quiere resistir.
No se entrega todavía a la nueva ley de condenación universal del
plato doméstico elaborado. O pone condiciones. Y cuando sucumbe, lo hace
con un sensible gemido de culpa. Es frecuente oír a los adultos lamentarse
de la falta de tiempo para cocinar y de su consecuencia inmediata, la pérdida
de calidad en la mesa y en la vida. En esta casa no comemos como Dios manda desde
hace…, es una queja corriente que en nuestras latitudes no se pronuncia sin remordimiento.
Uno nunca se refiere con ella al socorrido filete con patatas, ni a la tortilla
francesa, ni al bocadillo de jamón o la ensalada mixta, sino al plato de
cuchara, a la comida, perdone el filósofo, con sustancia: platos muy sólidos
cuya base es la legumbre, guisos que decaen sin remedio en la cocina casera y
que en la restauración europea actual, excepción hecha de la española
y la italiana3, apenas si se ofrecen. La desaparición de esos platos tiene
también que ver con una pérdida anterior, la del elemento verde
en nuestra dieta, un hecho alarmante si atendemos a los cálculos publicados
por Jean-Marie Pelt, profesor de Biología vegetal de la Universidad de
Metz: de las 2.200 plantas alimenticias que cultivaban nuestros abuelos europeos,
hoy sólo sembramos y comemos de forma habitual unas sesenta4.
Los españoles estamos convencidos, muy mayoritariamente, de que en
nuestro país se come muy bien. Pero los franceses dirían –y cómo–
lo mismo de su mesa, y los italianos, los griegos o los tunecinos. Incluso habrá
galeses e ingleses que tendrán el coraje de opinarlo. Y eso porque, como
dice Jean-François Revel, la gastronomía "es uno de los campos
en los que el chovinismo, e incluso el catecismo, se hace sentir de la manera
más ingenua y, a veces, más intolerante". Todos hemos presenciado
alguna vez, si es que no hemos participado en ellos, argumentos, intensos y subjetivos
siempre, por asuntos del yantar pero, además de patriotería y arbitrariedad,
late en toda declaración de excelencia gastronómica un revoltijo
enfático de ideas preconcebidas y de inexactitudes que abonan el campo
para la floración del malentendido. Cuando decimos que en un lugar se come
bien ponemos en juego conceptos dispares que acabamos por identificar. Un desglose
principal, tan obvio que a menudo se desestima en la disputa, es el que separa
dentro y fuera: la casa frente al restaurante.
Buena cocina, para un importante sector de opinión, significa cocina
de ama de casa, pábulo familiar y cotidiano que resulta de someter las
materias primas a una metamorfosis afirmada en tres estribos: paciencia, conocimiento
ancestral y hábito. Su arquetipo mítico es ilustre: el potaje de
lentejas del Génesis; pero su casta es plebeya: cocina del terruño,
humilde plato hondo presente en todas las sociedades mediterráneas e históricamente
representado en la nuestra de manera extraordinaria. De hecho, en los exilios
reales, forzados o voluntarios, es ése y no el platillo prestado, pedante
o minimalista, el que se constituye en horizonte simbólico de las raíces:
estofados, guisos, caldeiradas, cazuelas, marmitas, cocidos, potes, pucheros,
ollas, fabadas, arroces, zarzuelas, calderos, calderetas y potajes son la madre
y son la casa.
La comida equilibrada y saludable, sobre todo si luce etiqueta ecológica,
disfruta hoy de un enorme predicamento, en parte como reacción más
que fundada al barullo de alteraciones en la cadena alimenticia, quinielas genéticas
y filetes portadores de terrores futuros a los que el fin de siglo nos ha condenado,
y se identifica fácilmente con la buena comida. Dentro de ese ámbito
la llamada dieta mediterránea ha recorrido, desde su bautizo oficial en
los años cincuenta, un espinado camino hasta verse aclamada de forma ecuménica.
En la actualidad hay un consenso muy amplio en considerarla prototipo de comida
sana y procuradora de múltiples beneficios: la ingestión de frutas,
cereales, verduras, legumbres, frutos secos, pescado y aceite de oliva se ha demostrado
eficaz en la prevención de enfermedades como la arteriosclerosis, el cáncer,
la obesidad y la diabetes. Sin embargo, los profesores con más de quince
años de ejercicio recordamos bien a aquellos reclutas internacionales de
la Dietología que en los años ochenta, convocados desde Estados
Unidos a una sospechosa cruzada contra el ácido oleico, proliferaron de
repente por el sur de Europa y llenaron nuestras aulas de gestos fruncidos e inquisidores.
Cómo contraponer milenios de, tal vez, errados hábitos gastronómicos
al descubrimiento fulgurante de un laboratorio de Baltimore, repleto de cerebros
desbastados en Stanford, Cornell, Columbia o Yale. Hoy corren otros tiempos para
el dorado líquido de la aceituna (que pueden dar la vuelta en cuanto nos
descuidemos) y la Conferencia Internacional de 2000 sobre Dieta Mediterránea,
celebrada –sin sarcasmo alguno– en Londres, incluyó el aceite de oliva
virgen como pilar esencial de una alimentación sana en su declaración
de consenso5, no sin esfuerzo por parte de un grupo de estudiosos españoles,
que no dejó de insistir en su virtud. Sólo Grecia nos aventaja en
el consumo per cápita de este producto con veinte kilogramos por persona
y año, ocho más que España, que es el primer país
productor y consumidor del mundo según el Consejo Oleícola Internacional.
Lo cual no significa que nuestros hábitos alimentarios sean ejemplares:
con demasiada facilidad, olvidados de la lechuga, la merluza fresca, la tostada
de aceite y la naranja, abusamos de las carnes rojas, de los fritos y de la espantable
repostería industrial.
Algunos visitantes, sobre todo europeos septentrionales y norteamericanos,
pero también naturales que identifican calidad en la mesa con variedad
de opciones exóticas, se quejan de la escasez de restaurantes de cocina
forastera en nuestro suelo. La pesquisa suele empezar con una pregunta sobre figones
mexicanos o sobre japoneses e indios y, si bien es verdad que en las mayores ciudades
españolas esa oferta existe, en las de tamaño medio las opciones
disminuyen grandemente. Acercarse a la llamada cocina internacional no implica
a priori garantía de hallazgo de superiores estándares culinarios,
aunque muchos opinen que sólo con franquear el paladar nuevas fronteras
se amplía y se enriquece el visado del gusto; más que comer mejor
o peor, comer internacional consiste en el antojo o el azar de comer diferente.
Y, del mismo modo que en las colecciones de recetas internacionales diseminadas
en miles de páginas web o difundidas en entregas de correo electrónico,
la tendencia es a la simplificación y la mixtura, se está imponiendo
en esa oferta restauradora un ajuste que antes que rescatar matices o perfeccionar,
aplana.
Por cocina internacional no entendemos aquí el arte creativo y sutil
de los grandes chefs, capaz de reelaborar y aun de reinventar, lejos de sus lugares
de origen, platos muy ligados a un hábitat, a una técnica y a un
clima, sino esa otra cocina precipitada, de raíces al aire y catadura roma,
de ingredientes desligados cuando no matados por el abuso de especias, que prolifera
sobre todo en países de insolvente tradición coquinaria, como los
anglosajones, y que es casi aval de imperfección. Hay en España
establecimientos que ofrecen esos sucedáneos de tacos, currys, minestre
y cerdos en salsa agridulce, los hay y se los frecuenta, pero no en el número
en que se pueden encontrar, por ejemplo, en los Países Bajos. Esta desidia
popular y, como reflejo, la falta de interés empresarial por las cocinas
lejanas, no tiene correlato en las locales. De un lado, los comedores familiares
y los pequeños restaurantes mantienen su clientela, atraída por
la buena relación entre calidad y precio; del otro, la alta restauración,
abanderada por una serie de profesionales punteros, pasa por horas dulces.
Cualquier cocina nacional, si tal cosa existe en algún sitio, procede
de la convergencia de dos corrientes bien diferenciadas: los acervos tradicionales
de las regiones y la alta cocina. En el caso de la española o, mejor, de
las españolas, la doble herencia es aún más palpable: a partir
de una diversidad regional extraordinaria, insuperable dentro del marco europeo6,
ha venido recibiendo, ya desde el siglo XVIII, adherencias de la cocina culta
internacional y, hoy día, gracias a maestros como Juan Mari Arzak o Ferrán
Adrià, recorre un camino propio de experimentación e innovación
que acude a las fuentes locales y, al beber de ellas, las rectifica. Ése
ha sido siempre el desafío de los grandes creadores, ya se llamaran Dante,
Goya, Carême o Stravinski: desde el conocimiento exquisito de la tradición
y en coloquio permanente con ella, rompieron moldes, la reescribieron y afectaron
sin remedio nuestro gusto, nuestra percepción de lo roto y nuestra mirada
sobre lo nuevo.
No hay noticia de que el patriarca Jacob le haya legado su gracia a ningún
plato de los que aparecen en las cartas de comidas, y es justo: el potaje que
lo encumbró no es de los que amanecen un día con una firma ilustre
pegada a la partida de nacimiento; tan franco resulta en el título como
en el contenido. A Esaú, en cambio, a su tragedia de juguete en las manos
frívolas de Yahvé, la cocina de nombres propios le hizo finalmente
desagravio. En los años cuarenta, en el restaurante del hotel La Sapinière
de Val-David, Quebec, se presentó en público el Potage Esau, casi
un comentario, cremoso y depurado, del guiso que le arrebató el mayorazgo.
Arriba y abajo, en los palacios y en las chabolas, alimento del labriego o plato
principal –guisadas con hinojo en aderezo de miel, aceite de oliva, vino y anís–
del banquete funerario del rey Midas, las lentejas no han dejado de acudir a nuestro
mantel como parte de una dieta cuyo descuido supone una amenaza radical a lo que
somos, porque somos, en gran medida, aquello que comemos y bebemos.
Hay dos hombres en el desierto y son hermanos. Uno es pacífico y guisa
en su tienda. Es la parábola femenina del varón. El otro es hombre
de acción y vuelve de la lid. Se trata de la imagen masculina más
sintética, más usada. El relato celebrará la paciencia, la
cochura, la feminidad y la artimaña. Hay un hombre más, un varón
tranquilo, contemporáneo nuestro, de pie, delante de una hornilla, con
un delantal y una cuchara de palo. Está presente en cada vez más
hogares y es digno sucesor del hermano pacífico. Al remover la marmita,
hace hervir y fermentar uno de los caldos de resistencia más necesarios
de nuestra época.
A Javier García de la Matta.
A su palabra y su memoria.
(1) Este libro le debe el pan y la sal a dos libros y a dos
mujeres. Al Génesis y a la Historia natural y moral de los alimentos
de Toussaint-Samat. A Rosa Cobos Puerto y Antonina Sillero Cobos, por sus potajes
y cocidos.
(2) M. Toussaint_Samat, Historia natural y moral de los alimentos,
Vol 9, Alianza Editorial, Madrid, 1992.
(3) J.-F. Revel, Un festín
en palabras. Historia literaria de la sensibilidad gastronómica desde la
antigüedad hasta nuestros días, Tusquets, Barcelona, 1996.
(4)
J.-M. Pelt, Des légumes, Fayard, París, 1993.
(5) M. Sánchez,
"El aceite de oliva, reconocido como protector de la salud" en El País,
1 de febrero de 2.000.
(6) España es el último de los grandes
países europeos donde la cocina varía, realmente, de provincia a
provincia". J.-F. Revel, obra citada .
|