|
La traducción del/al español
Hay que subrayar la importancia de la traducción para
transmitir una cultura extranjera y, en nuestro caso, para llevar la cultura española
a todo el mundo. El primer contacto siempre se da a través de las versiones
a otros idiomas de nuestros textos clásicos y contemporáneos.
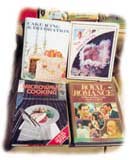 La
traducción es la gran olvidada, la hermana pobre de los estudios hispánicos
y de E/LE, y si muy pocas veces se hace justicia a un buen traductor, menos son
las que se valora la importancia de lo que nos llega de nuestra cultura en palabras
extranjeras. El primer contacto de los estudiantes de español como lengua
extranjera con nuestros clásicos no es, por supuesto, en su lengua original.
De ahí la importancia de los buenos traductores y de la cultura traducida:
es la vía esencial de hacer de lo hispánico un valor verdaderamente
atractivo y universal. Igualmente interesante es acercar al estudiante a un autor
de su país, sumergirle en su propia cultura en español, mediante
una buena y adecuada traducción: Faulkner/Borges; Gide/Cortázar;
Cavafis/ Valente, y tantas otras espléndidas y exactas asociaciones autor-traductor. La
traducción es la gran olvidada, la hermana pobre de los estudios hispánicos
y de E/LE, y si muy pocas veces se hace justicia a un buen traductor, menos son
las que se valora la importancia de lo que nos llega de nuestra cultura en palabras
extranjeras. El primer contacto de los estudiantes de español como lengua
extranjera con nuestros clásicos no es, por supuesto, en su lengua original.
De ahí la importancia de los buenos traductores y de la cultura traducida:
es la vía esencial de hacer de lo hispánico un valor verdaderamente
atractivo y universal. Igualmente interesante es acercar al estudiante a un autor
de su país, sumergirle en su propia cultura en español, mediante
una buena y adecuada traducción: Faulkner/Borges; Gide/Cortázar;
Cavafis/ Valente, y tantas otras espléndidas y exactas asociaciones autor-traductor.
Muchas veces la mejor manera de conocer lo nuestro puede venir
de la visión "no condicionada" de los autores extranjeros, y
eso lo hemos visto en los estudios de los hispanistas más famosos: Jonathan
Brown, de la New York University, escucha las pinturas de Zurbarán y Ribera,
y sólo él podía haber sintetizado la actitud de Velázquez
en esa cita, "whenever the occasion arose, he rose to the occasion".
Paul Preston, el catedrático de Iberian History en la London School of
Economics, ha estudiado nuestra historia más reciente con una pasión
anglosajona en los documentos secretos del Foreign Office e Ian Gibson ha ofrecido
en un altar hispánico sus estudios sobre Lorca superando todos los traumas
de la posguerra: estadounidenses, ingleses, irlandeses enamorados de lo hispánico,
franceses como el filólogo y académico Bernard Pottier... A veces
los mejores estudios sobre nuestra cultura se encuentran en traducción.
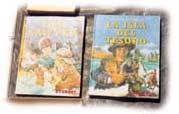
Esto lo saben, aunque les pese, en la Grecia moderna, abrumada
por el enorme acervo de helenistas de todo el mundo que, desde el Renacimiento,
van desgranando lo mejor de la cultura griega antigua en ediciones, comentarios
y, cómo no, traducciones. Y no queda más remedio que remitirse aún
a los grandes filólogos de la escuela alemana del XIX y principios del
XX, y a las grandes ediciones de Oxford para cualquier estudio serio sobre la
literatura griega antigua.
Pero no sólo nos referimos ya al mundo académico,
a las contribuciones al estudio de nuestra cultura desde lo estrictamente scholar:
la traducción va más allá, universaliza y populariza las
palabras escritas en español abriendo nuevos mundos y nuevas mentes a éstas.
Buen ejemplo de ello es la labor del traductor Gregory Rabassa, galardonado con
el premio John Steinbeck en mayo de 2002, que enseña en el Queens College.
Rabassa ha vertido todo el realismo mágico al inglés, y solamente
a través de sus traducciones el público anglosajón, especialmente
el estadounidense, ha conocido la magia de Cortázar, Vargas Llosa, Octavio
Paz, o Gabriel García Márquez. Sin duda, un primer estímulo
para muchos que se lanzaron después al estudio del español como
lengua extranjera. Sus excelentes versiones de One Hundred Years of Solitude
–para una discusión sobre esta traducción del título
en vez de A Hundred... véase The New York Review of Books,
13 de junio de 1974– o The Autumn of the Patriarch le han convertido en
el traductor predilecto del propio García Márquez, que le ha llamado
el "mejor escritor latinoamericano en lengua inglesa".
Ni siquiera hay que ir al otro lado del Atlántico para
explicar los beneficios de estas corrientes e influencias de ida y vuelta que
conlleva escribir en uno u otro idioma: muchos han descubierto en Vázquez
Montalbán lo catalán. Tanto como la cultura quechua a través
de Arguedas.
Ahora se habla cada vez más del spanglish en
la nueva Babilonia hispana que es Estados Unidos, una variante que quizá
acabará precisando de un glosario para entender sus particularidades –como
también los mexicanismos, peruanismos, etcétera– sin que ello implique
un entendimiento universal del mundo hispánico: ese español de 400
millones de gentes que leen, ven y oyen en un idioma común. Y tengámoslo
siempre presente: hoy ya no es Madrid ni Toledo la metrópolis de esa cultura
en expansión, sino Nueva York y Ciudad de México.
Acaso habría que conseguir que lo hispánico dejara
de inspirarnos ese sentimiento absurdo de pertenencia y de localismo que se pueda
tener en cada país y que pasara a lo universal: la unión internacional
de la francofonía puede darnos un buen ejemplo del camino a seguir. ¿Por
qué no crear una asociación semejante y con semejante poder en el
ámbito hispánico? Algunas claves: favorecer y fomentar la traducción
a y desde el español, la investigación universitaria en este sentido
y los estudios de literatura comparada, promover esa idea universal de pertenencia
a una cultura que, por su inmensa riqueza y variedad, adquiera cada vez más
prestigio.
La cultura hispánica no debe quedarse en lo localista
–peruano, argentino o español–, sino convertirse en algo accesible a todos,
o mejor, al que quiera zambullirse en ella: primero en traducción, luego
en el original. Los localismos son respetables y constituyen una riqueza que hay
que preservar, pero para eso están los "glosarios" de quienes
se interesen por ellos. Sobre el helenismo clásico, es famosa la frase
de Isócrates (en su Panegírico, 50): él consideraba
griego no ya sólo al nacido en la Hélade, sino a todos aquellos
que participaran de la mentalidad y de "nuestra educación" helénica
(tous tês paideuseôs tês hêmeteras) y se interesaran
por esta cultura. Ese es, pues, el espíritu que debe inspirar la vertiente
universal de la cultura hispánica –una de las más importantes del
mundo actual–, un vínculo que no sea ya de sangre, raza, nación
o terruño, sino un sentimiento de comunidad desde la paideia, desde
la formación del individuo en la más amplia extensión de
la palabra.
|